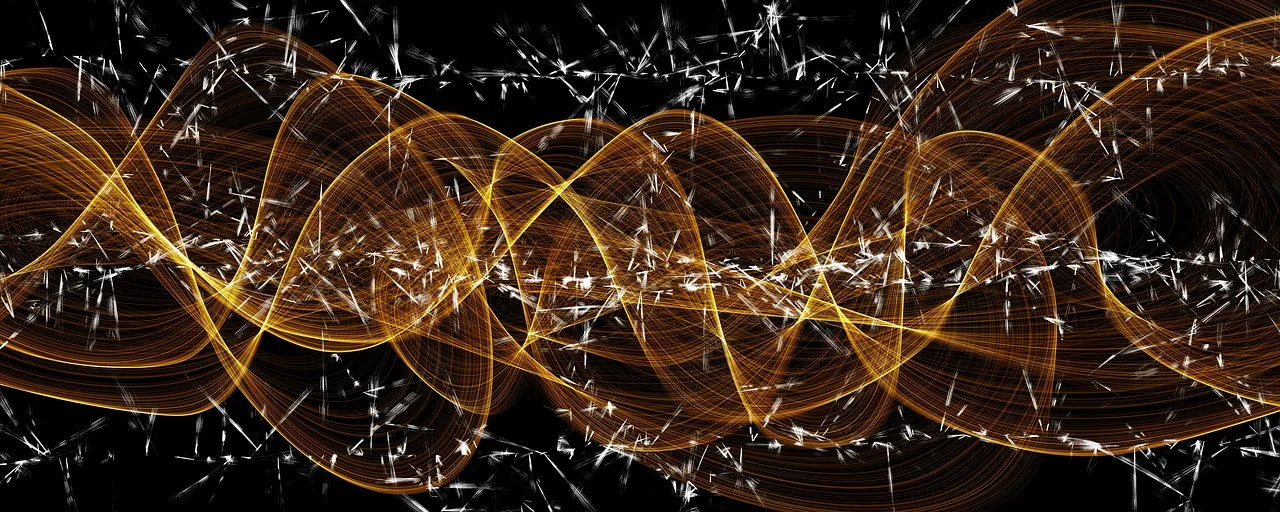
© Josué Molina, 05.09.2024
La realidad, en el sentido platónico de ver más allá de lo evidente, casi siempre desafía el concepto de lo que conocemos por sentido común, el cual, nunca está de más decirlo, resulta a menudo ser mucho menos ordinario de lo que aparenta; principalmente en tiempos de superficialidades conceptuales como el que corremos la suerte de vivir. Intentemos dar una mirada profunda a nuestro alrededor, con la esperanza de que tal vez la imagen presentada nos evoque una idea más sugerente acerca del tema que intentamos abordar.
Levante la vista el lector y observe por un momento algún objeto que tenga frente a sí, o cualquier fenómeno que ocurra en dicho instante. Podría ser, inclusive, el trozo de papel que ahora sostiene entre sus manos, o el hecho de leerlo. También puede ejercitarse observando una pared, un árbol, un ave que surca el cielo o puede solamente cerrar los ojos y escuchar los sonidos y sensaciones que en tal situación percibe.
Comencemos con el estudio de la luz, siendo esta nada más que una onda con determinada longitud en el espectro electromagnético, del cual nuestros ojos pueden percibir una pequeña porción apenas, conocida como luz visible. Cualquiera que sea la imagen que esté viendo, debido a un complejo sistema de lentes dentro del ojo, la misma llega al cerebro de forma invertida, donde es transformada a su forma original. Siguiendo este raciocinio, el objeto en cuestión no tiene el color que usted observa; este es el resultado de reflexiones y absorciones de luz por parte de los cuerpos, siendo el “color” únicamente el resultado de aquel tipo de luz reflejada por el objeto, puesto que el resto de longitudes de onda, o colores, fue absorbido por el cuerpo y por ello decimos que el mismo tiene tal o cual color, cuando en realidad lo que ocurre es que presenta el color de aquella longitud de onda -o tipo de luz- que no pudo absorber.
De igual manera, cualquier sonido que el lector escucha ahora, lo hace por un proceso similar de decodificación de ondas que viajan a cierta velocidad y para las cuales el oído humano está capacitado a percibir, pues es valedero puntualizar que de la misma manera por la cual el ojo humano apenas puede ver una región del espectro electromagnético, así el oído humano solamente está capacitado para percibir sonidos con ciertas frecuencias. Súmese a esto el hecho de que no podríamos escuchar tales sonidos sin la existencia de un medio de propagación como nuestra atmósfera; y que, además, esta propagación ocurre por fluctuaciones de ciertas cantidades físicas como presión o temperatura, ocasionadas por la dinámica del viento o fluido alrededor, de manera tal que, si pudiéramos, veríamos en la atmósfera corrientes y capas de viento, similares al flujo de un río en su cauce.
Los fenómenos ópticos y acústicos arriba descritos parecieran el resultado de procesos sencillos, pero la verdad es que las transformaciones matemáticas involucradas en el proceso cerebral son harto complejas y a la fecha no existen algoritmos fidedignos para reproducirlos de manera artificial y los intentos que existen requieren matemáticas sumamente avanzadas, que el común de las personas encontraría de difícil acceso la mayor parte de las veces. También es preciso acotar que los impulsos mencionados requieren un cierto tiempo para viajar, desde que son producidos hasta que el cerebro los recibe y procesa; por lo que, en sentido estricto, interpretamos la realidad no del presente, sino de cierto tiempo en el pasado.
Dejando de lado la luz y el sonido, si observamos el objeto frente a nosotros, cualquiera que este sea, está compuesto de átomos; esto es, un núcleo de protones y neutrones que a su vez están compuestos de partículas elementales llamadas quarks. Este núcleo está circundado por electrones, también partículas elementales, en una danza infinita propiciada por partículas transportadoras de interacciones, todo ello en medio de campos energéticos dispersos en un tejido conocido como espacio-tiempo. La existencia de este tejido espacio-temporal se debe a que vivimos en cuatro dimensiones, tres espaciales y una temporal, haciendo que el espacio y el tiempo, a pesar de ser entes diferentes, coexistan en una cantidad vectorial que establece reglas de transformación entre ellos, tomando como cantidad invariable a la velocidad de la luz en el vacío (es preciso acotar que anteriormente se creía que el invariante era el tiempo).
Todas las partículas conocidas están formadas por constituyentes fundamentales o irreducibles, sean estos quarks, electrones o partículas portadoras de interacciones llamadas bosones. Las interacciones fundamentales conocidas son cuatro, siendo estas las fuerzas nucleares débil y fuerte, la fuerza electromagnética y la gravitacional. Cada una de estas interacciones es transportada respectivamente por mediación de los bosones W, gluones, fotones y la aún no observada partícula llamada gravitón. Todas estas partículas, fuerzas y campos son nada más que objetos matemáticos que describen y predicen los resultados de mediciones cuantitativas precisas que nos ayudan a comprender la realidad de lo que ocurre a nivel cuántico. El aparato matemático que condensa todas estas ecuaciones es una teoría cuántica de campos que se conoce como el Modelo Estándar, y la rama de la física que estudia los constituyentes fundamentales del universo y las interacciones entre ellos se conoce como Física de Partículas, a menudo llamada también Física de Altas Energías, debido a que muchas de estas partículas fundamentales no son observadas bajo circunstancias normales en la naturaleza, sino que son creadas o detectadas mediante colisiones de otras partículas ya sea en aceleradores o en los rayos cósmicos provenientes del espacio exterior.
Siendo estrictos con el término “partícula”, este tampoco es completamente adecuado, puesto que la manera en que las partículas interactúan entre ellas (su dinámica) está gobernada por la mecánica cuántica. De esta manera, una partícula elemental no es más que un objeto que se comporta como una partícula puntual (adimensional o de radio cero) que exhibe el fenómeno conocido como dualidad onda-partícula y cuyo comportamiento está regido por leyes probabilísticas, presentando comportamiento de partícula sobre ciertas condiciones y comportamiento de onda en otras; desprendiéndose de aquí la conocida equivalencia entre materia y energía.
La principal peculiaridad de la mecánica cuántica es, como mencionado anteriormente, ser de orden probabilístico. Para hacer una analogía, cuando hacemos una medición sobre el estado de una partícula macroscópica regida por la mecánica clásica, podemos conocer simultáneamente cualquiera de las variables que describen su estado (posición y velocidad, por ejemplo), situación que no es posible en la mecánica cuántica, debido a su naturaleza probabilística. A lo máximo que podemos es llegar a conocer su estado (“el valor de verdad sobre su condición”) en términos de la precisión medida de una magnitud física con respecto a otra -como el caso de la posición y velocidad arriba mencionadas-, y cuanta mayor precisión se tenga en el conocimiento de una de estas magnitudes, mayor será la imprecisión en el conocimiento de la otra; porque el afán de lograr mayor exactitud en el valor medido de una hace que se perturbe el valor de la otra. Esta relación se conoce como el principio de incertidumbre de Heisenberg (sobre este y otros temas puntuales nos extenderemos en algún momento futuro). Lo interesante de dicha teoría es que rompe con los paradigmas del conocimiento clásico, puesto que anteriormente se creía posible conocer la realidad total del universo si se conocieran las variables físicas de cada una de las partículas en él (conocer el estado en cualquier tiempo de un conjunto de partículas si se conocen sus condiciones iniciales). Este tipo de raciocinio, conocido como determinismo, queda desplazado por la interpretación de Copenhague de la mecánica cuántica, misma que aduce la imposibilidad de conocer exactamente el futuro de un sistema debido a la incapacidad de conocer con precisión el presente.
Abstraigámonos del mundo subatómico y veamos el objeto como un cuerpo cualquiera. Este, al igual que todo objeto macroscópico, está sujeto a la superficie debido a la fuerza gravitatoria que la tierra ejerce sobre él, por el mismo principio mediante el cual la luna gira alrededor de la tierra y esta lo hace a gran velocidad alrededor del sol. El sol a su vez se mueve como un punto apenas visible en la Vía Láctea y ésta es solo una entre alrededor de cien millones de galaxias en el supercúmulo de Laniakea, que representa una pequeña esquina de nuestro universo (algunas teorías afirman la existencia de infinitos universos). De manera similar, la vida de cada uno de estos cuerpos celestes es de tales proporciones que la tierra, inclusive, si fuera proyectada en una cinta de alta velocidad, quedaría como un simple destello en la galaxia.
Siguiendo este orden de ideas, el objeto que observamos representa un conglomerado de fenómenos físicos en forma de partículas y campos de fuerza invisibles, sumergido en un fluido hecho de espacio y de tiempo. Dicho cuerpo es, además, de insignificantes dimensiones espaciales y temporales; pero cada una de sus características intrínsecas pueden ser descritas a partir de un sofisticado aparato de ecuaciones matemáticas que se han ido formulando o descubriendo a partir de fenómenos conocidos, y este conjunto de ecuaciones es lo mejor que tenemos hasta ahora para describir lo que conocemos por “realidad”.
Imagínese ahora el lector frente a un espejo y véase. Aquello que su vista y oído perciben alrededor no es real como aparenta la percepción; es solamente, digámoslo así, la interpretación de fenómenos físicos que pueden ser descritos a partir de ecuaciones que el cerebro no necesita conocer, pero que en final instancia sirven para representar la hermosa imagen de un conjunto organizado de partículas y fuerzas estudiándose a sí mismas a través del pensamiento, que por su vez resulta del intercambio de impulsos eléctricos entre neuronas, que están constituidas por las mismas partículas elementales de que está compuesto cualquier cuerpo, sea este una partícula subatómica o un cuerpo celeste; de manera tal que el espejo nos muestra, en un sentido último que tal vez resulte demasiado generalizador, al universo observando y estudiándose a partir de primeros principios. De esta mirada sucinta a la realidad podemos inferir algunas ideas primigenias acerca de la realidad aparente que observamos.
Lo primero a notarse es el hecho de que la alegoría de la caverna, de Platón acerca de la verdad de las cosas, continúa siendo no solamente válida a nivel científico, sino que es además una muestra de la intuición científica de la filosofía con respecto a la búsqueda de la realidad última.
Como toda teoría científica es producto de predicciones y observaciones que a su vez provocan nuevas adecuaciones ante lo esperado de un fenómeno, podemos inferir una característica bastante hermosa acerca de la verdad, perceptible en el hecho de que puede llegarse a ella aún a partir de premisas falsas; lo que expuesto a la manera coloquial enunciaría que “puede llagarse a la verdad inclusive a partir de la mentira”.
Dada la naturaleza del mundo cuántico y las características del espacio y el tiempo, también resulta oportuno mencionar que “la realidad de lo que vemos no solamente es mucho más compleja de lo que conocemos, sino que resulta mucho más compleja de lo que podemos imaginar”.
Cabría además preguntarse, si nos faculta el contexto de estos raciocinios, “¿qué tanto sabemos acerca de la verdad de algo, cuando decimos conocerle?”.