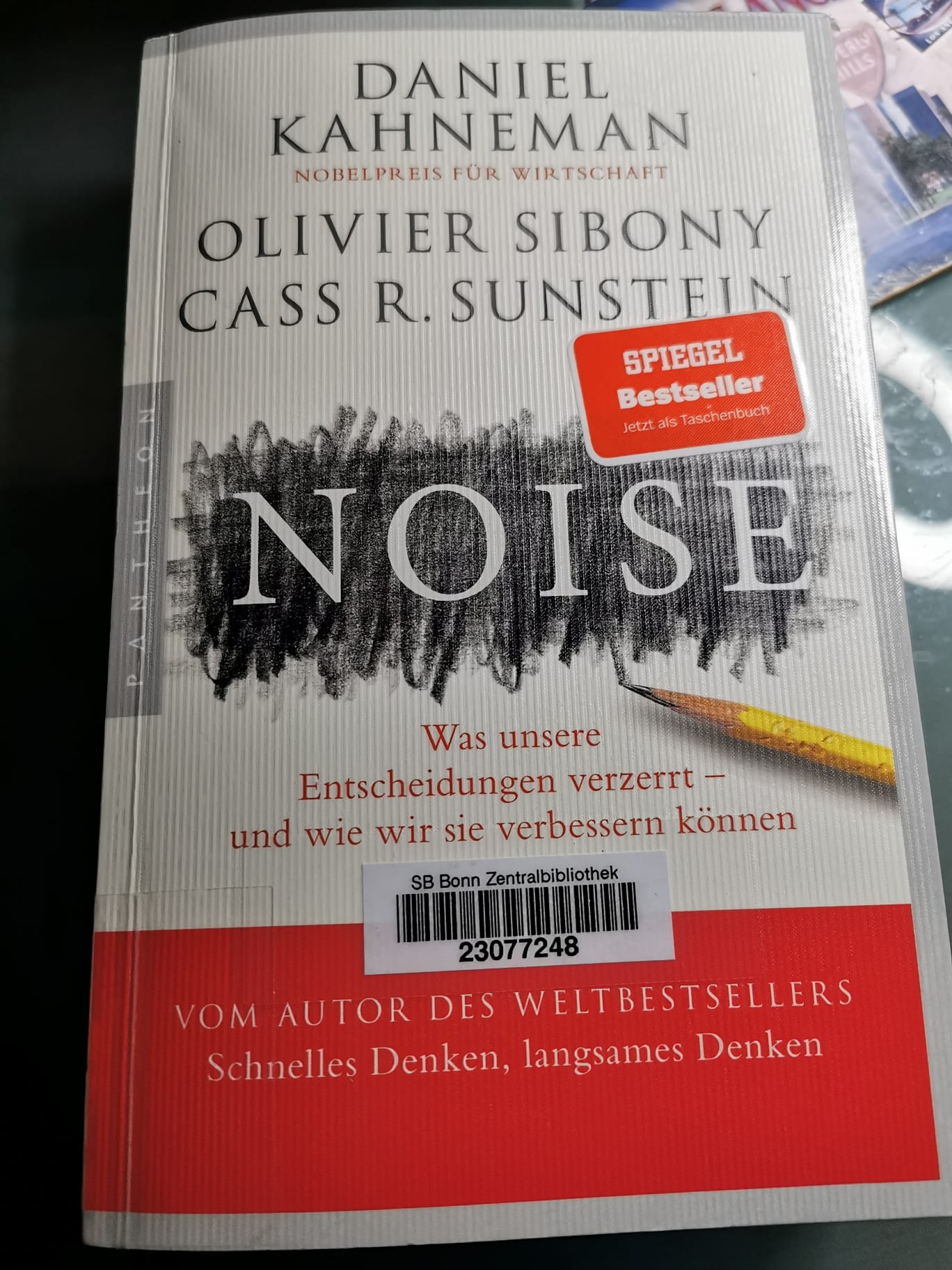
© Segisfredo Infante, 14.10.2024
“Ruido, una falla en el juicio humano” (2021) es el nuevo libro de Daniel Kahneman, Premio Nóbel de Economía 2002, por introducir, sin ser economista, una serie de factores de la psicología en los aconteceres económicos, jurídicos y sociales. Vale la pena recordar que ya habíamos comentado, en este mismo espacio, un libro anterior de su autoría. Me refiero a “Pensar rápido, pensar despacio” (2011), por lo que nosotros nos habíamos ubicado en el grupo de aquellos que por diversas razones y motivos piensan despacio. Pedro Morazán, por su lado, escribió un ensayo minucioso sobre “Ruido” (el más reciente libro de Kahneman) allá en Alemania, observando las desviaciones en los juicios individuales e institucionales sobre diversos problemas de incertidumbre que se presentan periódicamente.
Coincidiendo con los libros de Kahneman quisiera hacer una retrospectiva histórica de los imaginarios colectivos en los orígenes de las civilizaciones. Hubo una tendencia extraña de los pueblos históricos primarios, con escasos contactos (o sin ningún contacto) entre ellos mismos, en construir edificios piramidales o con formas de zigurats. De estos últimos deriva aquella mitología de los “Jardines Colgantes de Babilonia”, que en realidad eran angostas terracerías de plantas frutales y de flores que se cultivaban en los canales exteriores ascendentes o descendentes, según la perspectiva de cada quien, en cada uno de los zigurats en donde vivían los reyes y los distintos estratos de la nobleza mesopotámica, desde los tiempos históricos de los sumerios y caldeos. De aquí arranca la hermosa metáfora de “La Torre de Babel” en donde los hombres, por arrogancia, se subdividieron en diversas lenguas iniciando la descomunicación de los seres humanos.
Una de las tendencias originarias de la hermenéutica moderna enseña que las escrituras antiguas están recargadas de metáforas y simbologías ricas en sugerencias humanísticas, con trasfondos históricos que son rastreables según las experiencias prácticas de diversos arqueólogos e intelectuales contemporáneos. George Steiner (1929-2022) fue uno de esos pocos intelectuales europeos que mayor esfuerzo invirtió por comprender el fenómeno de la “Torre de Babel” desde el punto de vista del plurilingüismo, la historia, las traducciones, la filosofía, la antropología, la música, la política, la gnosis y de la mencionada incomunicación entre los hombres como especie. Steiner era, según lo anterior, un sagaz combinador de la literatura con el eruditismo contemporáneo.
En estos tiempos de rapidez excesiva y de crisis múltiples, justamente en la llamada “era de la revolución de las comunicaciones y del conocimiento”, se alza entre los seres humanos una torre gigantesca de incomunicación invisible pero ruidosa, especialmente entre los jóvenes y los viejos de cada familia y de cada comunidad. Hasta resulta divertido que cuando se reúnen a departir un almuerzo o una cena, sacan sus teléfonos móviles para enviarse mensajitos de una esquina de la mesa al otro extremo de la misma. Se está perdiendo la costumbre y el buen arte de conversar entre los amigos y los parientes. Es más, los amigos de ahora ni siquiera devuelven las llamadas telefónicas, porque prefieren mensajear y enviar pichingos o fotografías de su último plato de comida. De repente es que resulta más barata la mensajería en términos de telefonía celular, ya que podría ocurrir que a los saldos telefónicos se les practiquen las cuentas de “Garison”, es decir, de “cero guarismo y quedamos en lo mismo”, y parte sin novedad, en tanto que no hay nadie que defienda al consumidor cuando las tarifas de cualquier tipo suben hasta los cielos.
Con los reiterados derrumbes financieros de las tecnologías de punta y de otras tecnologías, es preciso ponerse a meditar, porque aparte de los endiosamientos de las mismas hay que caer en la cuenta que existen bajones académicos que se encuentran entrelazados con las llamadas redes sociales. Y asimismo bajones en la calidad humana. Las babeles gigantescas de la descomunicación parecen haber sustituido al “Hombre” al convertirlo en una cosa deshumanizada; fetichizada. Pueden utilizar miles de trabalenguas con el objeto de justificar la ausencia de un lenguaje más o menos orgánico entre los seres humanos; especialmente entre los jóvenes. Pero el parloteo “ciber-humanoide” jamás estará por encima de la conversación cálida y cordial entre los amigos, conocidos, colegas y parientes de la especie de los “Homo Sapiens Sapiens”, aun cuando sólo se trate de un instante en el bellísimo relámpago de la “Historia”.
Hay demasiado ruido y demasiadas desviaciones en la actual encrucijada. Hace tantísimos años publiqué un artículo sobre “La tiranía del ruido” basándome en un libro (1970, 1973) de Robert Alex Baron. Hoy comienzo a retomar la temática a partir de la obra de Daniel Kahneman, de las experiencias generales pero concretas y de las observaciones incisivas de otros autores que se ocupan de este mismo tema, como pareciera hacerlo el polémico publicista Yuval Noah Harari.
Segisfredo Infante es Historiador, poeta, ensayista y analista económico, colabora habitualmente en el periódico La Tribuna, donde escribe su columna Barlovento, en la que trata temas de carácter filosófico, económico y sociopolítico.